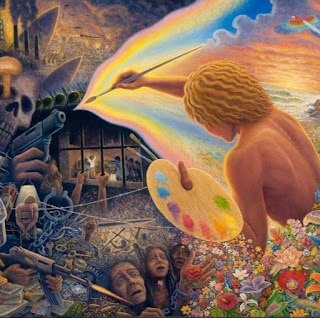Desde
la aparición de las primeras universidades en la edad media, el conocimiento,
su búsqueda, construcción y conservación, ha estado. Las universidades han sido
la cuna del saber, y todo lo que allí acontece, se entiende, debe estar en
correspondencia con esta misión. La búsqueda del conocimiento en la universidad
se ha establecido como un proceso riguroso. La investigación universitaria
tiene entonces un carácter muy definido y todos los que hacen vida en ella, así
como la sociedad.
Por
otra parte, por ser las universidades instituciones enmarcadas en una comunidad
sociocultural e histórica, la construcción de este saber ha estado sujeto a una
filosofía, un modo de pensar y un actuar cónsonos con aquellos que la han
conducido. Es decir, su hacer ha estado signado por lo que se conoce como
paradigmas dominantes. En una visión amplia y generosa estos han sido
clasificados como: medievales, modernos, post modernos y del siglo XXI, y de
ellos (por su largo y amplio dominio en el tiempo y en el espacio global
actual), los paradigmas modernos son los que, a pesar de lo mucho que se ha
avanzado en el sentido de su desarrollo, siguen siendo los de mayor arraigo en
nuestra cultura investigativa nacional.
Lo
que ha conducido, entre otras cosas, a uno de los desvaríos más significativos
de nuestra producción de conocimientos, punto que se hace crítico cuando desde
estos paradigmas se pretende entender procesos cognitivos como los derivados de
actividades artísticas. Sabemos que los paradigmas modernos se fundaron en una
episteme, una filosofía, un saber de naturaleza científica de vieja data en el
pensamiento occidental, pensamiento que nace, según denuncia Nietzche, del giro
de la filosofía que produce Sócrates.
Es
decir, desde esta perspectiva, no basta con que lo sensorial se sienta; es
necesario que se entienda. Esta postura supone de entrada un conflicto para el
arte y su compromiso con el conocimiento, en el sentido de que el arte privilegia
la sensibilidad por encima de toda experiencia. El arte es y está para afectar
la sensibilidad, la emocionalidad, la experiencia estética.
El desconocimiento
o no reconocimiento de la condición cognitiva de lo sensible como construcción
compleja donde confluyen emoción, intuición, sensación, ha sido la constante en
nuestros ámbitos académicos cientificistas, y aun cuando ésta condición ha sido
aclarada desde por filósofos, en nuestras universidades hay quienes insisten en
el conocimiento científico como única vía para generar conocimiento nuevo y se
ve con recelo eso que se ha dado en llamar conocimiento sensible, no tanto por
lo que esto implica, sino por el modo cómo se origina.
Entender
que el arte produce conocimiento; que este conocimiento no apunta a la
racionalidad sino a la sensibilidad; y que se produce a través de la
creatividad y no necesariamente a través de procesos estrictamente
investigativos, conduce a un giro epistémico en el modo en que históricamente
nuestras universidades han visto el conocimiento, y un paso urgente y necesario
para la integración de las artes a las universidades y por ende a la humanidad,
a la que tanta falta le hace el arte y su modo de comprender la realidad.
La
subestimación hacia el conocimiento que no deviene de la investigación, el
conocimiento producto de la acción imaginativa y creativa, que muchas veces
pretende ser forzado a seguir un camino investigativo, de rigor metodológico y
cientificista, supone no sólo un atentado contra el arte, sino contra la
ciencia misma, la que desde hace mucho, pero mucho (ya casi un siglo) desde los
descubrimientos de la física cuántica, la termodinámica y la neurociencia, la
complejidad, y el pensamiento sistémico, cayó en cuenta de que existen otras
formas de conocimiento y que por lo tanto es necesario revisarse nuevamente.
Negar
el conocimiento sensible producto de la acción heurística, es negar el aporte
cognitivo que ocurre cuando Picasso pinta las señoritas de Avignon, o cuando
Duchamp expone su urinario, o Soto sus penetrables y Reverón sus marinas. Es
pensar que lo mismo (o aún mejor) hubiese ocurrido si estos artistas hubiesen
seguido un recorrido. Es tener la osadía de pensar que esto también hubiera
sido posible por una vía distinta a la imaginación, a la creatividad y a la
sensibilidad.
De
modo que hay que comenzar por reconocer que el artista y el científico tienen
inquietudes diferentes; objetos de estudios diferentes; producen conocimientos
de tipos diferentes; sus procesos cognitivos son diferentes; sus métodos son
diferentes, por lo tanto sus fundamentos son también diferentes. Obliga a
entender que el compromiso de las universidades es con la generación de
conocimiento nuevo
Una
complementariedad y un equilibrio que en el fondo apunta a restaurar un sentido
de totalidad perdido, donde razón e intuición, investigación y creatividad,
ciencia y arte no se niegan, sino se complementan para elevar al máximo la
condición humana.